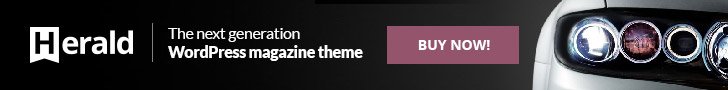César Romero
Seamos claros: el más grave error es haber declarado la guerra a un país como Afganistán. Con estructuras políticas propias del feudalismo, una economía pre-agrícola, montañas imposibles y cuevas infinitas, el agreste territorio del sureste asiático es donde hace 20 años el gobierno de George W. Bush ordenó una invasión militar para asesinar a un terrorista vinculado con familia real de Arabia Saudita.
Nunca fue un secreto que ir a la guerra contra el país equivocado –primero Afganistán y luego Irak–, sería una aventura extremadamente costosa –casi 6 y medio millones de millones de dólares— y destinada a convertirse en un desastre.
Más allá de la plausible explicación de que se trató de un caso más de “locura temporal colectiva”, la ofensiva militar estadounidense en el Medio Oriente se ha sustentado en razones mucho más concretas; a partir del clásico principio de “follow the money”, los dos efectos principales de esta estrategia han sido (1) aumentar artificialmente por varios lustros los precios del petróleo y (2), alimentar la industria bélica estadounidense, un gigantesco negocio de más de $1 trillion dólar (1 millón de millones) por año.
El clásico caso de utilizar bombas de $1 millón para destruir chozas de $50 dólares es la raíz del fracaso que desde el siglo XIX sufrió en el mismo lugar el imperio británico y ya en la segunda mitad del XX, la maquinaria de guerra soviética.
Dos décadas después de que un puñado de ciudadanos saudís utilizaron simples cutters para tomar el control de cuatro aviones de pasajeros y convertirlos en bombas suicidas que estrellaron contra las Torres Gemelas en el sur de Manhattan (dos) mientras otro se impactaba con el Pentágono en Arlington Virginia (la nave que impactaría el Congreso nunca llegó a su destino), la atropellada salida de las últimas tropas estadounidenses de Kabul es apenas una pincelada más al retrato del ocaso imperial.
Para empezar, las células terroristas que utilizan una versión extrema y falsa de una religión, el islam, para declarar una especie de “guerra santa” contra Estados Unidos y “los infieles” nunca tuvieron el control total de Afganistán. Con todos sus múltiples excesos y defectos, el régimen Talibán no predica el terrorismo. Ni siquiera Osama Bin Laden –autor intelectual de los atentados del 9/11 y fundador de Al Queda (también llamada Dash)—murió en tierras afganas, sino en Pakistán, en el cual la corrupción gubernamental y su arsenal de bombas atómicas han sido un mejor refugio para los mayores extremistas islámicos.
En clara demostración de la banalidad detrás de la retórica que prometía construir una nación, y además democrática, a partir de una sociedad organizada en tribus en la que durante décadas la principal actividad económica ha sido el cultivo de amapola para la producción de opio y heroína, en Afganistán la promesa americana se evaporó de la noche a la mañana.
Las imágenes de una muchedumbre de muchachos jóvenes que reían para las cámaras mientras se montaban a un avión que intentaba dejar el aeropuerto de la capital afgana y el posterior shock provocado por el ataque de un terrorista solitario que mató a más de 170 personas a las puertas del mismo lugar, detonaron de inmediato las viejas heridas en la psique americana: el estrepitoso fin de la guerra de Vietnam medio siglo antes.
Amén de la propia dinámica de la polarización política que padece Estados Unidos –todo lo que perjudique a Biden será magnificado por el bando republicano–, el momento mediático que provoca la salida de tropas estadounidenses de Afganistán es todo, menos noticioso. De hecho, desde antes de la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, la doble guerra —Afganistán/Irak–, ha sido rechazada por amplios segmentos de la sociedad estadounidense. En varios sentidos, el propio triunfo electoral de Obama en el 2008 se sustentó en su rechazo a esas mismas aventuras bélicas. Por ello tanto él como sus sucesores (Trump y Biden), siempre prometieron el retiro de tropas. Lo cual es justamente lo que ahora estamos atestiguando. Más allá de los detalles, el regreso del Talibán también era de esperarse.
Cierto que algunos factores tácticos no ocurrieron conforme a lo planeado por la Administración Biden, pero en casi cualquier posible escenario resulta difícil suponer que mantener la ocupación militar de manera indefinida fuera la mejor opción. De fondo, queda la cuestión sobre las nuevas rutas que el “militar-industrial complex” tomará para alimentar el apetito bélico entre una sociedad con un creciente desinterés sobre lo que ocurre fuera de su propia burbuja.