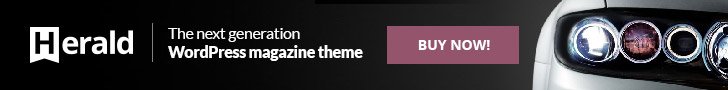César Romero
Jugar a las ideologías –los países ricos tienen una deuda histórica con los pueblos pobres del mundo— es claramente una apuesta con capacidad de llenar plazas públicas, por muy peligrosa que puede resultar para el ejercicio eficiente de gobierno.
Con 130 millones de habitantes y un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, México podría convertirse en un “campamento migratorio”. La advertencia no viene de Donald Trump o alguna fuerza obscura de extrema derecha, sino del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Víctimas de guerras de exterminio, del cambio climático, de la pobreza, la descomposición social y otras catástrofes, cerca de 4 millones de seres humanos han tenido que encontrar refugio en algún de los grandes campamentos de refugiados que mantiene Naciones Unidas alrededor del mundo. Kakuma, Hagadera, Dagahaley e Ifo, en Kenia, son los más grandes del mundo. En Jordania, Tanzania, Sudán del Sur, Etiopía y Pakistán también se han levantado estas especies de ciudades de lona en las que el agua llega a gotas y los alimentos en mendrugos.
Desafío global y excusa principal de las ideologías de odio y discriminación de nuestro tiempo, la migración ha sido desde casi siempre, un tema central en la relación entre México y Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos años, el deterioro y los bandazos en el manejo del tema han llegado a niveles extremos. Del lado mexicano, resulta difícil imaginar un manejo más desafortunado.
“Hay que atender el fondo, primero; no queremos que México sea un campamento de migrantes”, la respuesta del mandatario mexicano durante una conferencia de prensa a mediados de septiembre pasado en la que se cuestionó sobre su solicitud para que el gobierno de Estados Unidos financie los campamentos en que una pequeña parte de los poco más de 200 mil migrantes que cada mes son retenidos en territorio mexicano: ya sea en la frontera con Guatemala, como del otro lado del país, a unos pasos de la entrada a territorio estadounidense.
El hecho central es que, a partir de junio de 2019, cuando Donald Trump obligó al gobierno mexicano a enviar varias decenas de miles de militares para detener las caravanas migrantes que venían, sobretodo, de América Central, el fenomeno no ha dejado de crecer.
Seguramente académicamente el presidente mexicano tiene razón cuando señala:
“Queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar. Porque si continuamos con lo mismo es retenerlos, ponerlos en albergues, y no enfrentamos el problema de fondo”.
En esa misma lógica –muy similar a la de los abrazos y no balazos–, su retórica inicial fue sobre abrir las puertas de México a los flujos migratorios de “los países hermanos”, e impulsar proyectos productivos en los países de origen para que la gente no se vea forzada a abandonar patria, fuera del discurso simplón, en el mundo de la realidad política y económica es muy poco lo que se puede avanzar en esa pista.
El hecho es que la migración es un tema global y que, a pesar de las olas nativistas y xenofóbicas, sigue y seguirá creciendo en diversas regiones del planeta.
De las poco más de 210,000 de personas sin documentos migratorios en reglar registradas cada mes por las autoridades mexicanas, cerca de un 30 por ciento son mexicanas. Esto representa el primer gran cambio: durante más de una década eran más los mexicanos que regresaban hacia el sur que lo que intentaban irse hacia “el otro lado”. Por múltiples razones, ya no es así.
El grupo más numeroso, 40 por ciento del total, lo conforman los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que intentan escapar de la devastación de verdaderos “estados fallidos” que enfrentan en sus países de origen. Incluso, es posible evaluar que más que migrantes económicos, se trata de refugiados huyendo de la violencia criminal. Mucho más parecido a los refugiados sirios e iraquíes que cruzan el mediterráneo hacia Europa, que la migración económica tradicional en esos mismos países.
El otro 30 por ciento corresponde a lo que el gobierno mexicano etiqueta con un difuso “otros”, que hoy se refiere a la creciente migración vía terrestre que sale de Brasil y Venezuela, a los relativamente pocos casos de personas que vienen del oriente asiático y África. Y, por supuesto, los haitianos. El grupo más visible y, en varios sentidos, el más grave, pues esa media isla que es su país se origen es uno de los ejemplos más acabados de fracaso internacional.
Es en ese contexto en el que el presidente mexicano ha transitado de una prédica de puertas abiertas con que llegó al poder en 2018 al uso de la fuerza militar para “rescatar” a quienes arriesgan sus vidas en una aventura que casi siempre es forzada por la necesidad y la ilusión de una vida mejor.
Nación conformada por más de 165 millones de personas –130 dentro del territorio 35 con identidad cultural mexicana dentro de Estados Unidos–, México se confronta con un doble desafío:
Primero, la incongruencia de un gobierno que niega a los migrantes que vienen del sur lo mismo que reclama para sus migrantes que se van “pa´l norte”.
Y segundo, el ejemplo de prosperidad alcanzada por el universo de los Mexican-Americans quienes, con sus remesas, han construido una de las más poderosas redes de protección social con que cuenta el país en la actualidad. Ello, a pesar de la gran reforma migratoria que sigue desde, al menos, hace 20 años.
La afirmación del presidente Obrador, –“No queremos que México sea campamento de migrantes”– resulta un brutal llamado de atención, ya sea porque revele una peculiar visión que desde Palacio Nacional se tenga sobre el futuro mexicano, o bien por los alcances retóricos propios del “estilo personal de gobernar” del presidente de la República.