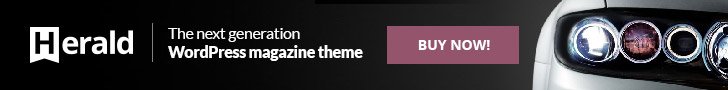César Romero
Líneas arbitrarias dibujadas en un mapa durante un conclave entre monarcas en algún tiempo más o menos remoto, las fronteras son las nuevas barricadas en contra de nuestra propia condición humana.
Mientras es ya imposible negar que la naturaleza es global y la economía funciona a escalas que se miden en miles de millones de consumidores, los políticos se aferran a los viejos fantasmas del racismo, la injusticia y el egoísmo para lucrar con el miedo y resentimiento social. Criminalizar la migración es lo de hoy.
Ala par del proceso de sucesión presidencial de Estados Unidos y cambio de mando en México se levanta una nueva ola de intolerancia ante el desplazamiento de personas en busca de mejores oportunidades de vida, un fenómeno que precede nuestra condición como homo sapiens.
Resulta fácil imaginar –a partir de la retórica que tiene secuestrado al partido Republicano–, diversos escenarios de un futuro muy cercano en que la maquinaria de guerra de Estados Unidos vuelve a invadir a México para “aniquilar” a las mafias multinacionales de la droga y con la excusa de levantar gigantescos muros para negar la propia condición histórica de Estados Unidos como una nación que fue, es y será, construida por inmigrantes.
Sea mediante la utilización fuerzas especiales, tropas regulares o incluso mediante el uso suicida de armamento de destrucción masiva, la retórica del odio y la xenofobia sigue creciendo en círculos de poder político-mediático en apego a la eterna fórmula de utilizar a los grupos sociales más vulnerables –llámense “Morenos” o Judíos– como chivos expiatorios por responsabilizarlos por las consecuencias de un orden mundial basado en la depredación del medio ambiente y el “capitalismo salvaje”.
Más allá de las obviedades mayores –como que la inmigración de origen hispano constituye el segmento social más dinámico de la economía y sociedad estadounidense–, resulta claro que detrás de la satanización de la inmigración hay razones estructurales. Como sucede con el tema de las 100 mil muertes anuales por consumo de fentanilo –una tragedia social en sí misma–, el problema de las adicciones es un síntoma de la existencia de problemas aún más profundos.
Entre ellos esa especie de nihilismo que acompaña al ecocidio. “Humanity has opened the gates to hell.” La declaración de Antonio Guterres, secretario General de Naciones Unidas durante la pasada Asamblea General suena a un desesperado intento de llamar la atención sobre las consecuencias que ya sufrimos del cambio climático. Con independencia del tono tabloide de sus proclamas y la utilización de un lenguaje religioso –sostener que “la humanidad ha abierto las puertas del infierno” desde el principal pulpito multilateral del planeta lo es–, el llamado del diplomático ilustra bastante bien el momento extremo por el que estamos pasando.
Todos los días vemos a miles y miles de personas que cruzan por las fronteras sur y norte de México, saturan los albergues migratorios y dejan un doloroso lastre de miseria y desesperación en las calles de todo el país, y ahora también de diversas “ciudades santuario” del norte del continente, sobre todo Nueva York. Estamos ante la construcción de una nueva “normalidad” en la que la insensibilidad y/o intolerancia de amplios segmentos sociales son capitalizados por los agitadores profesionales de las derechas extremistas que siguen avanzando sus posiciones en amplias regiones del planeta.
Para estos efectos, las fronteras ya no son solamente las líneas de división entre los países, ni siquiera franjas de algunos cientos de kilómetros en que las sociedades de uno y otro lado aprenden a convivir. Ahora, las fronteras las podemos encontrar dentro de los mismos países. Quizá el mejor ejemplo sea el surgimiento de un “tercer mundo” al interior de los países económicamente más avanzados. Destaca el caso europeo, por supuesto, pero estas brechas se pueden ver con claridad detrás de la creciente inequidad económica reconocida en las últimas décadas en amplias regiones del mundo.
Ello sin entrar al asunto de las fronteras al rededor del uso de nuevas tecnologías –el digital divide–, lo que tenemos en puerta con la Artificial Intelligence, y los avances en materia científica que podrían tener como ejemplo superior la diferencia de varias décadas en la expectativa de vida entre los que lo tienen todo y los carecen de todo.
Más allá de los intentos, también retóricos, del gobierno mexicano y la decena de países que le sigan el juego, para promover grandes planes conjuntos para atender “las causas reales” de la migración para, así, poder frenarla o evitarla, la verdadera gran paradoja detrás de este fenómeno es que la gran mayoría de los países ya registran tasas de crecimiento demográficas negativas (abajo de los dos hijos por mujer, que sería la tasa de crecimiento cero), por lo cual en un par de décadas la población mundial comenzará a disminuir, al parecer de manera constante e inevitable.
¿Quién sino los inmigrantes pagarán las jubilaciones de la generación de los Baby-boomers?, nos preguntábamos hace poco más de una década. Hoy, a juzgar por el nivel del ruido político contra quienes cometen el pecado de querer escapar de la miseria y, muchas veces, de la violencia, la repuesta bien podría ser “nadie”.
Y mientras tanto seguiremos acostumbrándonos e insensibilizándonos ante las imágenes de bebés siendo cruzados en medio de muros de alambre de púas, o encontrados ahogados en alguna playa del mar Mediterráneo o el Río Grande.