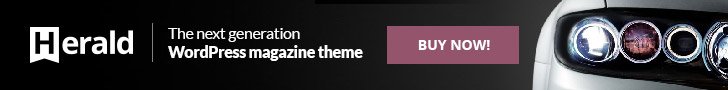Washington, D.C.— Aunque las elecciones intermedias de Estados Unidos suelen ser una especie de pelea preliminar de la batalla presidencial de cada 4 años, Donald Trump ha sabido transformar la vida política del país de los últimos dos años en una especie de circo en cuya pista principal se lleva a cabo una especie de referéndum sobre su propia figura.
En la arena pública, en las conversaciones abiertas, en los propios medios de comunicación, la principal disyuntiva de estos comicios legislativos parece muy clara: por un lado, está la opción del miedo y la xenofobia; por el otro, el creciente empoderamiento de las mujeres y el impulso a temas como la salud pública y la educación. En otras palabras, Trump sí o Trump no.
Sin embargo, en la vida real, sigue siendo verdad aquel viejo principio según el cual “all politic is local”. Por ello, la noche del primer martes de noviembre fue la suma de varios cientos de batallas. Una por cada uno de los 435 distritos electorales en que se divide el país, una por cada una de las tres docenas de elecciones para el senado y otro tanto de comicios para gobernador.
Y aunque el juego democrático de este país es de suma-cero, detrás de los encabezados del día después –“Demócratas recuperan la Cámara de Representantes”/”G.O.P. mantiene control del Senado”– sobresalen dos factores de la jornada: una alta participación ciudadana respecto a otras elecciones intermedias, por un lado y por el otro, el alto nivel de competitividad de la gran mayoría de las contiendas.
En cualquier caso, lo que los resultados muestran es una tendencia: a pesar de todo el ruido que genera en su alrededor, a pesar del relativo éxito económico de su gestión, Trump apunta hacia abajo. La gran ola azul que abriría las puertas al impeachment no llegó, pero buena parte de los candidatos ganadores lo hicieron tomando distancia de lo que él representa.
Detrás de la noticia
Más allá de la indiscutible capacidad del presidente Trump de montarse en la ola de la frustración y rechazo al Establishment que recorre diversas partes del mundo desde hace poco más de una década, Estados Unidos sigue a la mitad de una profunda transformación de algunos de los paradigmas que definieron su propia identidad como un referente global de modernidad desde el fin de la última Guerra Mundial.
Nacido en 1946, Donald Trump ha logrado convertirse en la voz de un país en el que el mejor lugar para las mujeres era la cocina y/o la recámara. Más allá de sus constantes arengas contra los mexicanos, contra los musulmanes y sus constantes guiños a la extrema derecha y al club de los billioners, el personaje del peluquín anaranjado representa a un segmento crucial de votantes, “the angry white men”. En especial los varones blancos de arriba de 60 años que se niegan a reconocer que la equidad de género es un factor central en la sociedad estadounidense del siglo XXI.
Si bien la derrota electoral de Hillary Clinton del 2016 fue consecuencia de la arrogancia de una especie de democracia monárquica promovida desde el mundillo inside The Beltway en los últimos 30 años, expresiones sociales como el #metoo movement representan el principal obstáculo para la peculiar propuesta de retroceso social que el señor Trump encabeza.
Y aunque en el cierre de las numerosas campañas locales que definirán si el “Great Old Party” mantiene su mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado el tema principal de los candidatos republicanos ha sido la utilización de la Caravana Migrante para generar miedo ante “la inminente invasión” de “criminales y terroristas” centroamericanos, del lado demócrata la principal bandera ha girado, de una u otra manera, en torno a una “agenda de mujeres”. Esto es, temas como salud y educación, tradicionalmente más cercano al electorado femenino.
Después del fiasco mediático de hace dos años –en el New York Times Hillary tenía “más de 90 por ciento de posibilidades de ganar la presidencia” horas antes del cierre de las casillas–, sobran los pronósticos. Ganará las elecciones quien logre imponer su narrativa a los ciudadanos frente a las urnas.
Lo que sí parece una apuesta segura es suponer que, más pronto que tarde, su peso en la economía y en la propia estructura social le dará al tema de la equidad de género el rol que le corresponde también en la estructura del poder político, tanto en el Congreso de este país como en la propia Casa Blanca.