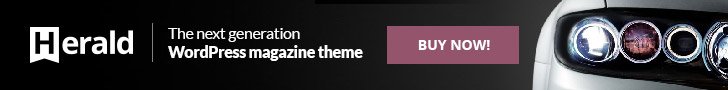Pocos temas más manoseados, pocos proyectos más distorsionados.
Erase una vez un presidente mexicano que lo vendía como la puerta de entrada de su país al primer mundo. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México se convertiría en la gran base manufacturera del continente. Gigantescas inversiones entrarían al país y los obreros mexicanos ganarían los grandes salarios de sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.
Con el North American Free Trade Agreement, dirían sus contrapartes al norte del Río Bravo, el Buy American se convertiría en un mantra continental. Con el libre comercio, aseguraba el partido republicano, Estados Unidos exportaría libertad y democracia y México abriría de nuevo su industria petrolera.
“Es el peor tratado de la historia de la humanidad”, decían hace unos días el actual presidente estadounidense. El tratado será entre los tres países o no habrá tratado, aseguraban los negociadores mexicanos. Con el Nafta se homologarán los salarios en los tres países, afirmaba el primer ministro canadiense.
Excusa perfecta para que “los especialistas” expliquen los movimientos cotidianos en la paridad entre el peso y el dólar, el proceso de renegociación de una versión 2.0 del TLCAN se parece demasiado a la célebre fábula de Pedro y El Lobo.
El último “secreto”, desde la oficina del representante comercial del próximo presidente mexicano, es que es muy posible que el gobierno de Enrique Peña esta dispuesto a firmar un posible acuerdo antes de dejar el cargo el último día de noviembre.
En Washington, el equipo negociador del presidente Trump es rehén de los desplantes twitteros de su jefe, quién un día elogia a López Obrador y al siguiente jura que se negará a firmar un mal acuerdo. Lo que es evidente es que sin haber podido cumplir su primera y principal promesa de campaña –los 3 mil kilómetros de “un gran muro fronterizo” que impida la entrada a su país de los “bad hombres” mexicanos–, Trump está a punto de llegar a la primera elección intermedia de su mandato sin haber cumplido su segunda promesa de campaña, la cancelación del NAFTA.
Con toda su capacidad de negociador inmobiliario, el inquilino de la Casa Blanca intenta obligar a los gobiernos de México y Canadá a aceptar un acuerdo comercial que reduzca el déficit en la balanza comercial de los tres países. Además, intenta que México le haga la tarea de detener la migración centroamericana que, cada día más azotada por la pobreza y la violencia, intenta entrar a su país.
Y, al parcel lo está logrando. La aprobación del “acuerdo preliminar” entre Estados Unidos y México busca forzar a Canadá a sumarse de último minuto, so pena de verse marginada de ese “gran acuerdo” con claros tintes electores en favor de la promesa de Trump de favorecer el regreso a Estados Unidos de los empleos de la industria automotriz. Eso, en prejuicio de la propia competitividad de esa industria y a costa de detener el crecimiento de la “industria automotriz mexicana” (las mismas empresas, pero pagando diferentes salarios).
Y esa no es la parte complicada. Además, el señor Trump piensa que puede obligar a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y en el Senado, a aprobar, una nueva versión que, muy probablemente, lastime a los consumidores estadounidense y golpee la disminuida productividad de la industria y la agroindustria de su propio país. Ah, y además, deben votar su proyecto en un tiempo record.
Genio de la autopromoción, y con probada capacidad de construir universos paralelos en los que personal visión del mundo es lo único que cuenta, el presidente Trump se enfrenta a un desafío ligeramente mayor: detener las manecillas del reloj.