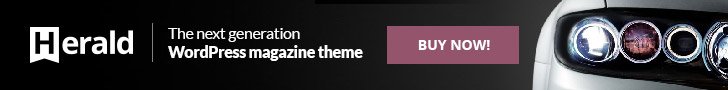Estados Unidos, con sus 327 millones de habitantes, representa el 4.4 por ciento de la población mundial, y posee el 42 por ciento de las armas de fuego que hay en el planeta.
Nada más Americano que la obsesión por ser el “number one”: Este país es, y por mucho, la principal potencia militar del orbe. Por más de un siglo fue la economía numero 1 y ahora sigue siendo el país rico más violento del mundo.
Detrás del sueño americano se esconde un dato particularmente preocupante: en promedio en uno de cada tres hogares hay gente armada. Esto es, o el vecino de la casa a la derecha, el de la izquierda o tu mismo.
Fuera de su arsenal nuclear y fuerza militar –una industria de 700 mil millones de dólares anuales–, en Estados Unidos hay en circulación casi 400 millones de armas de fuego, de las cuales se estima que cerca de 10 millones son “de asalto”, del tipo del rifle de alto poder que permitió al autor de la masacre de El Paso, asesinar a 9 personas en los primeros 30 segundos de su ataque al Wal-Mart local.
Esto es, de las 875 millones de armas de fuego en manos de civiles que conforman el arsenal mundial para escenarios no belícos, cerca de la mitad pertenecen a poco más de 100 millones de estadounidenses . Son, muchos de ellos, los afiliados a la National Rifle Association, la poderosa NRA que controla a buena parte de la clase política de ese país. Son, muchos de ellos, parte de ese universo de casi 63 millones de personas que votaron por Donald Trump en el 2016. Son, muchos de ellos, quienes aplauden sus mensajes de odio, su fobia contra los “mexicans”, las mujeres y los musulmanes.
De acuerdo con la Universidad de Alabama, una tercera parta de los tiroteos masivos –mass shootings–, de los últimos 50 años ha sucedido justamente en Estados Unidos, the land of the brave.Se trata de un centenar de ataques –o 165 de acuerdo con un reporte reciente del The Washington Post–, en contra personas inocentes en –sobre todo–, escuelas, centros comerciales e iglesias.
En una nación en la que el consumo y el miedo son poderosos motores sociales, el racismo y los grupos supremacistas blancos siempre han estado presentes. Por ello resulta notorio que la actual Casa Blanca –promotora de la ola antiinmigrante que recorre el mundo–, se haya colocado la etiqueta de “terrorismo doméstico”, respecto a los ataques del pasado fin de semana en Texas y Ohio.
Desde la explosión del edificio federal de Oklahoma City que en 1995 mató a 168 seres humanos, éste es el décimo ataque armado proveniente de la misma extrema derecha que tanto alienta el presidente Trump.
Es una nueva sacudida para una sociedad entrenada para identificar a sus enemigos en los comunistas, los musulmanes o los “bad hombres”; siempre extranjeros, siempre con un color de piel más obscuro que la mayoría.
Después de la masacre, viene el sufrimiento de los cercanos a las víctimas. Luego, la repartición de culpas: Que se deben prohibir los videojuegos violentos, que es responsabilidad del sistema de justicia, incapaz de atender los problemas mentales de quienes jalaron el gatillo, que es culpa del internet, por la difusión masiva de las doctrinas de odio… Y después nada. Hasta la siguiente matanza.
Pero no perdamos de vista el contexto: México es un país en el que la tasa de homicidio alcanza un nuevo record casi cada año –en 1995 eran 15.4 homicidios por cada 100 mil habitantes y 2019 podría cerrar con un 34 por cada 100 mil. Mientras que en Estados Unidos en ese mismo periodo se paso de 8.2 a 5.3.
Se trata de dos realidades, casi dos universos, pero en ambos casos hay un factor en común: el trafico de armas de fuego, cada vez más poderosas que terminan en las manos, –en el sur—del crimen organizado (narcos y policías corruptos). Y en el norte, de perturbados mentales y neonazis.