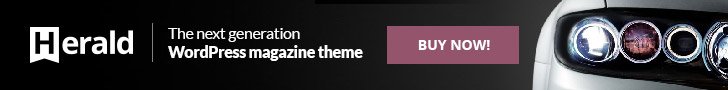César Romero
En un par de ocasiones pude intercambiar palabras con él. La primera a finales de junio de 2011. Estábamos un centenar de personas en el Castillo de Chapultepec, momentos antes de una especie de diálogo público en el que el presidente de la República pidió perdón a decenas de defensores de derechos humanos que rechazaban su estrategia para luchar contra el crimen organizado.
La atención mediática era enorme. La tensión también. Antes de que llegara Calderón, mientras los activistas revisaban sus notas y los equipos de televisión hacían sus pruebas de sonido, de espaldas a todos ellos, Genaro García Luna no podía ocultar su nerviosismo. Su rostro estaba bañado en sudor y tenía un gesto francamente desencajado.
–No se agobie Ingeniero, todo pasa. Y una pequeña sugerencia: no se seque la cara frente a las cámaras. Les va a encantar.
Larguísimo, seguramente eterno para él, el evento –casi ritual–, terminó contundente mensaje político: García Luna seguiría siendo el protagonista gubernamental en materia de seguridad.
“Todos los que integramos el estado somos responsables y coincido en que debemos pedir perdón por no proteger la vida de las víctimas, pero no por haber actuado contra los criminales… si de algo me arrepiento en todo caso no es de haber enviado fuerzas federales a combatir criminales que nadie combatía por miedo o estaba comprado con ellos”, había dicho el mandatario.
Ni la presión mediática, ni las críticas de los profesionales de la “sociedad civil”, ni siquiera la intriga soterrada de sus pares dentro de la estructura de poder, consiguieron que “el ingeniero García Luna” cayera de la gracia presidencial. Oposición y críticos seguirían repudiando “la guerra de Calderón” y la “militarización del país”.
El Plan Mérida, la coalición de fuerzas económicas, políticas y militares que dentro y fuera del país que respaldaban el último intento por impedir que México se convirtiera en un “Narco-Estado” habían apostado por arroparlo. Hasta que la rueda del destino giró.
Acusado de narcotráfico en una corte de la Ciudad de Nueva York, García Luna será juzgado por 12 estadounidenses promedio, pero no solamente él estará sentando en el banquillo: también lo hará buena parte del sistema político y de justicia mexicano. Aunque su culpabilidad está ya fuera de toda duda para el santo tribunal de las mañaneras, su proceso legal es algo mucho más grande que el propio personaje:
Para empezar, afecta al propio gobierno actual y su determinación de entregar el control total de la “violencia legítima” al aparato militar. Incluso, a Lázaro Cárdenas Batel, principal consejero del presidente López Obrador, quien, como gobernador de Michoacán fue el primer político en recurrir a los servicios profesionales del ingeniero y de su jefe, su paisano Calderón.
Pero, sobre todo, el proceso legal contra García Luna pone en evidencia la brutal lucha por el poder al interior de los grupos de interés que, dentro de Estados Unidos, mueven los hilos de la CIA, la DEA, el Pentágono y todas las demás agencias.
Algo aprendí –espero– de La experiencia de haber atestiguado, como reportero, diversos procesos penales en diversas cortes estadounidenses. Entre ellos, en Houston (TX), el juicio de Juan García Abrego –presunto operador del “cártel de Los Pinos”—; en Newark (NJ), el proceso contra Mario Ruiz Massieu –miembro de la élite política mexicana, o en Los Angeles (CA), el escándalo Casa Blanca, o Citibank, en Washington, DC que revelaban la podredumbre del sistema financiero de Estados Unidos.
Primero, que se trata un espectáculo. Tanto el diseño del sistema judicial americano, su función educadora a partir de la jurisprudencia, como la liturgia de su cultura legal, convierten el proceso en una especie de Reality show encaminado a demostrarle a su gente el supuesto alcance del largo brazo de La Justicia.
Segundo, que tras bambalinas el proceso judicial sigue al píe de la letra un guion predeterminado que, como en cualquier buena obra teatral, requiere talento histriónico, cuidadosas coreografías y múltiples ensayos.
Fuera de reflectores se trata de una especie de mercados en el que las condenas y los castigos se compran y se venden. Las evidencias aparecen y desaparecen según el desarrollo de las guerras subterráneas entre quienes mueven los hilos del poder. En este caso, el del ingeniero García Luna, el verdadero misterio está en descubrir a quién, por decirlo así, le “cagan el muerto” (la obligada complicidad con el acusado). ¿A la CIA, a la DEA, al FBI o a la burocracia del Departamento de Justicia?
Y tercera: lo verdaderamente trascendente sobre la relación entre la política y el crimen organizado –“la nota” pues—suele permanecer en las sombras. Quizás escondida en alguna de las miles y miles de fojas que conforman los expedientes de la defensa o de la fiscalía.