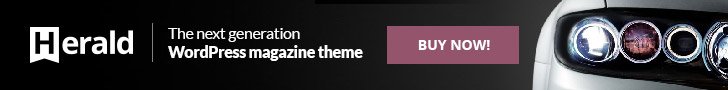César Romero
Conocí a Samuel Ruiz a principios de 1990. El legendario obispo de San Cristóbal de las Casas me concedió un par de horas para una entrevista previamente pactada por los editores de una revista mensual con la que yo colaboraba. Era parte de la cobertura previa a la segunda visita de Juan Pablo II a México, en mayo de ese año.
De la conversación no recuerdo demasiado. Mi terquedad para sacarle a Don Samuel me la mejor “noticia” posible. De él recuerdo su vehemencia y una vaga referencia sobre una carta que le entregaría en propia mano al mismo pontífice que 12 años antes había visitado el país para aplastar a Teología de la Liberación con un contundente “sois sacerdotes, no políticos”. Y también que me regañó. La miseria y explotación de los campesinos e indígenas chiapanecos nos obligaban a todos –también a mí– a tomar partido para evitar un estallido social.
Años después, durante la cobertura del levantamiento zapatista, deslumbrado por el carisma y habilidad política de Don Samuel –y en menor medida por el subcomandante Marcos y el propio Manuel Camacho–, comencé a entender la importancia (para mí) de aquel encuentro. Había conocido a un iluminado. A alguien profundamente convencido de que su causa era justa, incluso divina. Alguien a quien, supongo, dios mismo le habría dado la orden de alertar al mundo sobre un tema de importancia superior. En ese contexto era perfectamente comprensible el mal humor y peores modos de Don Samuel hacia el enjambre de reporteros que lo asediábamos permanentemente a las puertas de catedral.
Algo similar me ocurre hoy cuando trato de entender lo que sucede en la cúpula de la Cuarta Transformación. En un contexto de polarización social, rumbo al final de su mandato el presidente de la República choca de frente contra lo que durante la mayor parte de su vida fueron dos pilares de su ideario político: el nacionalismo y las convicciones democráticas.
Más allá de sumarme a alguno de los dos grandes coros – el que dice “AMLO se ha convertido en tirano que entregó todo el gobierno a los militares” o el que lo defiende a ultranza, con o sin argumentos–, me parece que la pregunta fundamental debe ser un simple, por qué.
El gobierno “doblado”.
Cuando un jefe de Estado le pregunta a una pequeña reunida en una plaza pública para aplaudirle que “alcen la mano los que crean que nos debemos pelear con Estados Unidos”, estamos frente a un escenario de pragmatismo y/o debilidad extrema. Las recientes “revelaciones” del yerno de Donald Trump solamente sirven para re-confirmar la magnitud de la brutal derrota política que representa el “muro de militares” que el gobierno mexicano tuvo que levantar para cerrarle el paso a la migración centroamericana ante las amenazas públicas del propio Trump.
Para un personaje que ha construido su discurso a partir de la importancia de la historia, su relación con el gobierno de Estados Unidos no podrá ser borrado con nueva retórica nacionalista, trova cubana o desfiles patrióticos.
La militarización del país.
Entregar a las Fuerzas Armadas el control absoluto de la Guardia Nacional va mucho más allá del reconocimiento, casi explícito, del fracaso de la estrategia de seguridad de los “abrazos y no balazos”.
Suponer que el Ejército Mexicano es necesariamente represor es tan equivocado como suponer que es necesariamente inmune a la corrupción y los vicios del “viejo sistema” del que siempre fue uno de sus pilares. Me parece claro que por muchas virtudes que como institución pueda tener, la de ser una instancia democrática no será nunca una de ellas; casi por definición. Justo por ello, detrás del “Acuerdo/Decreto” presidencial que contradice directamente lo que dice la constitución sobre el tema hay, debe haber, un cambio de profundidad mayor a “la vulgar ambición” de asegurarle a la 4T la permanencia en el poder.
Por lo que a la distancia alcanzo a entender –y un poco por lo que quisiera ver en un régimen “progresista” –, hay dos posibles razones que explicarían la decisión de completar el traspaso de la buena parte de las operaciones de gobierno al aparato militar: La Causa –¿la justicia social?, ¿el combate a la corrupción? — es considerada un fin en sí mismo que justifica la utilización de cualquier medio, para alcanzarla. Esto es, la posición del iluminado convencido de que la suya es la voluntad del Supremo.
La otra me parece bastante más preocupante: que el peso de la realidad –como ocurre con la retórica nacionalista ante la inequidad económica ante Estados Unidos –, sea tal en el tema de la seguridad que la cúpula de la 4T se haya visto obligada a recurrir a la única institución que la corrupción y/o la incompetencia no han degradado a un nivel tal que sean incapaces de detener el avance de las fuerzas criminales. Esto es, la posición pragmática: nos gobernarán los militares o los narcos.
Por supuesto que ninguna de las dos opciones resulta demasiado atractiva. Aunque en una de esas, probablemente lo que sucede es que cada día entiendo menos.