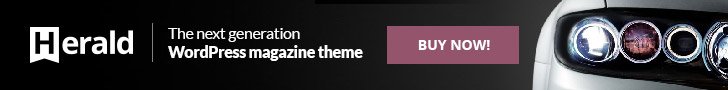Una mujer con cinco hijos ha quedado viuda. Los pequeños, de entre 6 y 14 años, se toman fuerte de las manos y siguen de cerca a su mamá. Caminan por el polvoso pueblo, arrastran ligeramente los pies, sienten el calor en la nuca, en los hombros, en las narices que perfilan el rostro infantil. No lloran porque apenas entienden. Pero saben que ha cambiado todo.
Me contaron esta historia hoy. Me dijeron también que la mujer sólo lloró enfrente de sus hijos el día en que le dieron la noticia de que el cuerpo de su esposo había sido encontrado sin vida. Abandonado en una carretera que ya no conectaba más que al olvido, en una ciudad del norte del país.
La policía tocó a su puerta y en cuanto ella los vio -adivino- sabía de memoria las palabras que se estrellarían contra su delgado cuerpo. “Necesitamos que nos acompañe a reconocer un cuerpo”. Sin más.
Un vistazo atrás y si rebobinamos la historia, debemos llegar al último instante en el que habló con él. Después de brincar, por semanas, de un lugar a otro tratando de evadir a los narcos que lo habían amenazado, él le dijo que iba camino a casa -¡por fin! La voz ha de haberse resbalado por el teléfono hasta quedar resguardada en el tibio cuello, como se quedan todas las despedidas.
Vio su cuerpo. Reconoció lo poco que quedaba de él. Capturó sus últimos instantes. Y en el acto brutal de la resignación no aprendida, del consuelo que se deletrea en el abismo, ella corrió en busca de sus cinco hijos para enfrentar juntos el resto de la vida.
Imagino que los kilómetros que la separaban de sus hijos sirvieron para numerar los pasos que debía dar. Ella no trabajaba (caray, cómo hacerlo si había estado dedicada a cuidar a su familia), pero debía empezar a hacerlo. Sacar a sus hijos del pueblo, ponerlos a salvo, nadar a la superficie. Respirar.
Debió contar una y otra vez los pasos para mantener la entereza, pero cuando vio a sus hijos arremolinados frente a ella, jalando un trozo de la falda, del suéter, de la blusa, lloró y no volvió a hacerlo frente a ellos nunca más. Sólo a veces en la madrugada, pegando el rostro a la almohada para que nadie se enterara, aunque dentro de la casa todos la escucharan con pudor.
Conforme los días pasaron y ella buscaba entre las piezas rotas de su vida un poco de cordura, sus hijos crecieron casi instantáneamente. Se hicieron hombres, estiraron las extremidades, guardaron en las maletas viejas su ropa de viaje y se alistaron para irse adonde sea que ella les dijera.
Su vida en Estados Unidos no fue sencilla.
Viajaron -tal vez mientras el sol se ocultaba- con la esperanza escondida entre los puños hasta una ciudad que después los envolvió. Se construyeron una vida completamente nueva, en otro idioma y sin subtítulos. Con la certeza de que no volverían, de que no querían volver.
En el camino perdieron todo: casa, familia, y amigos. Perdieron el sentido de pertenencia, el amor por el terruño. La tranquilidad de saberse a salvo, las noches de paz, la letanía que por las madrugadas susurra el viento. Perdieron tanto que se volvieron un recipiente vacío listo para llenarse de nuevo.
Germinaron y brotaron lejos de los recuerdos violentos. Me contaron esta historia hoy, cuando habían vuelto a florecer.