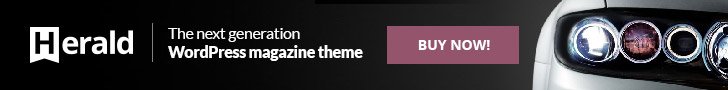César Romero Jacobo
Dios me libre de morder la mano que me dio de comer durante la primera mitad de mi vida profesional. Desde agosto de 1984 he considerado al periodismo una profesión noble. Gracias al oficio de reportero pude vivir experiencias extraordinarias y ser testigo de una buena cantidad de momentos importantes. Sigo creyendo que sin prensa libre no hay democracia posible.
Sin embargo, los años me permiten tomar distancia de cierto “excepcionalísimo” que suele dominar la visión que muchos comunicadores tienen sobre el tema. Hoy me creo capaz de diferenciar entre las empresas mediáticas, que casi siempre forman parte de la industria del entretenimiento y quienes escriben y producen las historias verdaderamente relevantes para amplios grupos sociales.
Hoy me parece que detrás de la muy atropellada estrategia propagandística impulsada desde una cuenta de twitter con 70 millones de seguidores o un pulpito mañanero dominado por la ideología y la satanización hay un aprovechamiento oportunista de algunas de las principales debilidades de los propios medios y quienes ahí trabajan.
En México, atrapados de origen por régimen de concesiones, las grandes televisoras y radiodifusoras casi siempre han preferido acomodarse, como súbditos o socios, a la voluntad del poder político en turno. La prensa, normalmente la principal generadora de contenido periodístico, casi nunca construyó una amplia base de lectores y difícilmente supera su adicción a la publicidad oficial.
A pesar de lo que dice el espejito mágico del ego periodístico, no es realmente novedad que, junto a la clase política en su conjunto, los medios suelen ocupar los escaños más bajo de la confianza ciudadana.
Es justamente en ese contexto que personajes como Donald Trump o el presidente López Obrador –entre muchos otros—han querido convertir a “los medios” en sus enemigos favoritos.
Pocos recursos más peligrosos para exponer un argumento que las generalizaciones. Sin embargo, me arriesgo a afirmar que al interior del periodismo mexicano de mi generación hubo dos grandes referentes: Jacobo Zabludovsky en electrónicos y Julio Scherer en prensa. A partir de esos dos modelos nos formamos la mayoría de quienes nos dedicamos al noble oficio en un entorno que intentaba salir de un esquema bastante más pobre heredado de la generación previa, el de Carlos Denegri y su amplísimo legado de corrupción y prepotencia.
En Estados Unidos el periodismo moderno nace del mito de Watergate: heroicos reporteros derriban al presidente, sin poner demasiada atención a la amargura y el rencor que filtraron, desde el anonimato, la información real contra Richard Nixon. Después, la irrupción digital del cambio de siglo provocó grandes crisis en todas las plataformas.
Por supuesto que considero que el periodismo que se hace hoy es mucho mejor que el de “mis tiempos”. Desde de una perspectiva crítica, militante incluso, o de simple aprovechamiento de las propias contradicciones y fracturas entre las elites, las grandes historias periodísticas de estos “tiempos interesantes” han sido un factor central para abrirle las puertas de los palacios de gobierno a esos líderes que, en versión “progresistas” o “neofascistas” hoy lucran políticamente con su satanización.
Lo cual, paradojas aparte, merecería un par de crónicas.