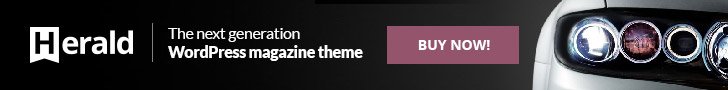Suponer que con la versión Made in the U.S.A de la globalización de las economías llegaría inevitablemente la democracia, tolerancia y prosperidad para todos, resultó una apuesta bastante ingenua. A la par del desmoronamiento del sueño ideológico del siglo Americano, el modelo Made in China de capitalismo de Estado se perfila como el gran ganador del inicio del tercer milenio.
Política en verso, Economía en prosa
En el despegue de la tercera década del tercer milenio, sería ingenuo pensar que la retórica de del siglo pasado, como la de la propia Organización de las Naciones Unidas, sea de mayor utilidad para entender y navegar en el nuevo mundo.
Que cada una de las casi 200 naciones que forman la comunidad internacional es “libre y soberana”, que la independencia de cada país es sagrada e inviolable. Que por tener bandera e himno todos los países son iguales ante la ley suprema. Sí, seguro.
Al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el así llamado “sistema económico del libre mercado”se convirtió en norma en la inmensa mayoría de los países y, poco a poco se fue imponiendo por encima de la lógica política de los diferentes gobiernos. Impulsada principalmente por los grandes dueños del dinero, un modelo oligárquico fue ganando terreno. Bajo el formato de la globalización los grandes conglomerados internacionales fueron desplazando a los magnates locales.
Mientras la retórica multilateral se supeditaba a la división del mundo en dos grandes bloques ideológicos y de intereses –el capitalismo Made in the U.S.A., versus la versión soviética de la economía social de estado–, la realpolitik se convirtió en una poderosa corriente, hasta cierto punto subterránea, que fortalecía la ilusión de que existía un equilibrio entre la lógica cerrada de los gobiernos y la racionalidad abierta de los grandes intereses económicos.
Así, en los Juegos Olímpicos, cada país desfila junto a todos los demás en una gran fiesta internacionalista sin relación alguna con el reparto final de las medallas. En los concursos de belleza o Mundial de Futbol, los nacionalismos encuentran un lugar propio y respetado por todos, aunque en el palco de los patrocinadores y reparto de las ganancias, la conversación sea muy diferente.
Y, hay que reconocerlo, el modelo funcionó: por algo así como medio siglo, en grandes regiones del mundo la expansión de las clases medias fue bastante amplia. Gracias al desarrollo tecnológico, y ciertamente a la producción a escala planetaria, la economía de consumo en casi todo el planeta también creció. Las excepciones, –África, América Latina–, parecían justo eso, excepciones.
Sobre todo, a finales de la década de los 80´s y principios de la siguiente, cuando con el derrumbe del Muro de Berlín y colapso de la Unión Soviética, la visión rosa del modelo económico que los grandes intereses estadounidenses y su gobierno representaban eran capaces de promulgar “el fin de la historia”.
Capitalismo americano o capitalismo chino
Desde el presente queda muy claro la fragilidad de esa narrativa. Quizá al inicio de los años 70´s, o poco antes, mientras las élites políticas y económicas compartían el banquete de la prosperidad, algo de comenzó a romperse al interior de la estructura de pensamiento de “los demás”, esos que hoy conforman el 99% de un mundo dividido en los have-it-all y los have-not.
Algunos llegamos a pensar que era la propia idea de identidad nacional lo que se comenzaría a disolver. Al final de cuentas, el digital-divide (la diferencia en el acceso al universo digital) era más importante para una persona que el color de su pasaporte. La homogenización en el consumo de productos de las mismas marcas, incluso en el consumo cultural (medios, entretenimiento, etcétera), parecían marcar el rumbo hacia una gran economía globalizada en la que las pasiones nacionalistas tendría un lugar muy destacado, en la tribuna de los estadios de futbol. Grave equivocación.
Fue en algún momento de nuestras vidas –es decir en el último medio siglo–, cuando los grandes consensos del pasado dejaron de funcionar. Por ejemplo, la confianza a ultranza en autoridades e instituciones que ya no respondían a las necesidades y reclamos de las nuevas generaciones. El resquebrajamiento de esquemas morales convencionales también abonó a preparar el cambio de era.
A la par de una verdadera revolución en el ámbito de la ciencia y la tecnología, la dinámica económica propia de la globalización favoreció el que la brecha entre los más ricos y el resto se convirtiera en un verdadero abismo. Como dirían los clásicos, regresó el tiempo de la adoración del becerro de oro.
Hasta que llegó China. Ciertamente no es que haya realmente llegado, pues nunca se había ido. De hecho, desde una visión amplia, el centro de la civilización ha estado mucho más tiempo en el sur del continente asiático que, por ejemplo, en Europa. Y sin duda el American Century fue el XX, difícilmente lo será en el XXI.
Pero todavía durante buena parte de la segunda mitad del siglo pasado, quizá en concordancia con el optimismo sobre el futuro que cubrió la visión de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda del American Dream fue una especie de guía de ruta adoptada como propia por sociedades y países completos. Y al amparo de dicha narrativa, es como se construyó “el regreso del dragón”.
En cuestión de lustros, China se convirtió en la economía más grande del planeta. Cerrado hacia dentro, ese enorme conglomerado de más de mil millones de personas supo pasar de un sistema comunista cerrado a uno de capitalismo de estado con capacidad de competir con cualquier otra economía nacional y así logró conquistar los mercados de bienes de consumo en buena parte del planeta.
La etiqueta Made in China sustituyó al Made in the U.S.A; todo lo demás se irá acomodando en correspondencia.
El nacionalismo chino, tan vehemente como el que más, supo entrar al juego de la economía globalizada. Y ganarlo. Mientras en Occidente el desencanto por las promesas incumplidas del cambio de milenio generó frustración y enojo, el modelo chino se ha ido a expandiendo a gran velocidad. Salvo en el campo militar, la influencia de la potencia de Oriente es cada vez mayor.
Muy distante de la retórica de democracia y libertad con que venían empacados los proyectos económicos de la agenda global, en 2008 China nos mostró a todos –y en vivo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos—la fuerza de la nación más poblada del planeta actuando como una gigantesca entidad unificada. Y hoy en la pandemia que surgió allí mismo, una vez más China ha logrado evidenciar la fuerza de la acción en comunidad, vs. el culto al individuo, representado por la guerra del señor Trump contra el cubrebocas.
El resto del mundo quedamos a merced a un nuevo esquema bipolar en la disputa del poder: el gobierno Estados Unidos y sus grandes conglomerados económicos multinacionales, versus el capitalismo de estado chino en que un puñado de individuos concentran un inmenso poder económico y político.
Según la lógica básica del capitalismo a ultranza, el pez grande se come al chico. En ese contexto pareciera natural que lo que se perfila como una nueva guerra fría, todo parece indicar que la propia espiral de concentración de los recursos que se generan en un mundo en el que el resto de las identidades nacionales quedan supeditadas a lo que hagan o dejen de hacer las dos grandes potencias. Y hasta ahora la marca Made in China, va por delante.