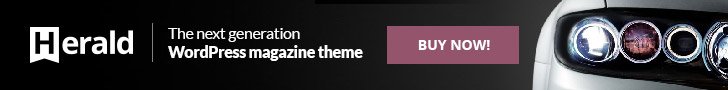La pregunta es: ¿Se puede ser, a un mismo tiempo, oposición y gobierno?
La respuesta, al menos en México es: sí, por supuesto que sí.
Con un gusto que raya en la euforia, presume ser el mandatario más popular del mundo. Capaz de llevar al país de vuelta a la era del presidencialismo imperial, no duda en reconocer que lo que exige a todos sus colaboradores es “obediencia ciega”. Con el ímpetu de un iluminado es líder indiscutible –único probablemente–, de un proyecto de ambiciones históricas: la gran Cuarta Transformación.
Al menos en las últimas cuatro décadas, no ha habido una mayor concentración del poder que supere el capital político acumulado por Andrés Manuel López Obrador durante la primer mitad de su mandato de seis años. Y, sin embargo, todos los días se levanta antes que el sol para protagonizar una especie de prédica permanente en contra de “la mafia del poder”, las fuerzas obscuras, el neoliberalismo, “los de antes” y “los conservadores” una corriente política derrotada a mediados del siglo XIX.
Un periódico de circulación mediana, un puñado de “intelectuales orgánicos”, algunos periodistas de vieja guardia, un par de empresarios y, de manera difusa, algunos de los políticos más rancios y desprestigiados de la historia reciente conforman la lista de los villanos favoritos del presidente mexicano.
Ver para creer: un activista político de plazas públicas y retórica encendida fue quien inventó la fórmula para resucitar buena parte del viejo régimen. Desde Palacio Nacional concentra el poder a partir de la retórica más simple de un movimiento de oposición: responsabilizar al fantasma del pasado de todos los males y tragedias del país.
En un contexto de crisis global, cuando el rol de la(s) autoridad(es) enfrentan amplísimo rechazo social por problemas que superan ampliamente las funciones tradicionales de un gobierno, el “Presidente Peje” ha logrado mantener altos niveles de popularidad a pesar de que la violencia y descomposición social son peores que nunca, a pesar del explosivo crecimiento de la pobreza, el estancamiento económico y el propio rosario de errores previsible tras el arribo al gobierno de una nueva camarilla política.
Como casi todo que se mira en retrospectiva, parece fácil, gobernar como emperador y predicar como opositor.
Por supuesto que el suyo no es un caso único. En una era en la que la narrativa anti-sistema tiene una poderosa influencia en casi todos los ámbitos de las relaciones humanas, sociales y culturales fue posible que Donald Trump, una especie de merolico multimillonario se convirtiera en el campeón de los segmentos más miserables y amargados de la nación más rica del mundo y que su aprendizaje de tirano haya podido ser interrumpido solamente, y por muy poco, debido a la muerte de medio millón de personas como consecuencia de su manejo irresponsable de la pandemia. O que en Brasil un “psicópata”, como se refiere Inazio Lula al presidente Jair Bolsonaro, sido capaz de destruir uno de los fenómenos de movilidad social más importantes del siglo XXI.
Montado en las “benditas redes” –las mismas que sirvieron para cocinar el Brexit en el Reino Unido y el avance de la extrema derecha en buena parte de Europa–, el presidente de México logra zafarse de una crisis mayor con un simple “puedo ser responsable, pero no culpable” y ha sido capaz de renovar la poderosa retórica de “la justicia social” el que fuera uno de los dos pilares del mismo régimen de siete décadas, al cual dice combatir.
Político de viejo cuño, forjado en la “terracería” que lo llevó a casi todas las plazas públicas del país, el presidente mexicano ha logrado mantenerse por encima de la realidad debido a su extraordinaria sensibilidad y utilización de los grandes símbolos de la historia nacional, sus poderosos instintos para administrar el conflicto y su decisión de abrir la mítica caja de Pandora.
En una región con una larga historia de caciques y caudillos, el presidente López es una especie de genio en el manejo y aprovechamiento del resentimiento social de amplios grupos sociales, el desgaste de la liturgia del poder que tanto funcionó a la vieja élite nacional; la cual ciertamente no oculta su propia condición parasitaria, corrupta y, sobre todo, mediocre.
Además del uso del Ejercito Nacional nunca visto en tiempos de paz, la movilización ideológica de la enorme maquinaria burocrática, el presidente recurre todas las mañanas al pulpito presidencial para proyectar su propia imagen a escalas equiparables a los grandes héroes y villanos de la historia universal.
Quizá consiente de aquella vieja frase según la cual “si realmente quieres poder, funda una religión” (Emile Ciorán), el presidente mexicano ha demostrado un talento excepcional para construir su narrativa. En muy poco tiempo logró apropiarse de los mejores rasgos del “priismo bueno” y parece perfectamente consiente de que lo que mejor comunica son las emociones. Y claro, la “repetition-repetition-repetition”.
Suficientemente pragmático para no chocar de frente con los intereses económicos más grandes, con el estomago suficientemente curtido para integrar a su equipo algunos de los dinosaurios más mañosos, López Obrador ha sabido aprovechar la debilidad estructural de una clase política de ínfimo nivel que, en la mayoría de los casos, le ha dejado abiertos los espacios para que controle la narrativa política y, en un despliegue bipolar excepcional, pueda presentarse a sí mismo como “la oposición verdadera”; desde Palacio, por supuesto.