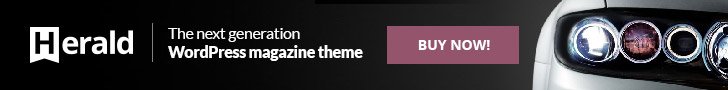César Romero
Que en América Latina las fuerzas de oposición han ganado 15 de las últimas 16 elecciones presidenciales; que en México las propuestas de cambio han derrotado a las de continuidad en tres de los últimos cuatro sexenios…
Con esos datos en mano, resulta menos complicado comprender por qué, en lugar de ocuparse en solucionar los “graves problemas” del país que gobierna, Andrés Manuel López Obrador haya tenido como su prioridad la construcción de un pulpito político desde el cual, cada mañana sataniza a un pequeño grupo de “adversarios” (sobre todo periodistas e intelectuales) quienes –dice él– sirven a fuerzas obscuras que conspiran en su contra. Algo así como el clásico Deep State del que tanto habla Trump.
Como hace un siglo, el fantasma de la frustración generalizada y el enojo social recorre el mundo. Como entonces, líderes carismáticos y de audacia extrema ondean “banderas de cambio” para conquistar el poder a partir de la demagogia, los gritos y los insultos. Hoy son los señores Javier Milei en Argentina y Donald Trump, en Estados Unidos, quienes aprovechan el momento, como entonces lo hicieron sus predecesores en Italia y Alemania.
El nuevo mundo no se divide por ideologías. Ni en el capitalismo de los oligarcas privados (EU), ni en el capitalismo de Estado (China), florecen la democracia y la equidad. Hoy lo que mueve a las masas (el “pueblo”, “audiencias” y “mercados”) son las emociones; en particular dos de las más poderosas: el odio y el resentimiento.
Por supuesto que historiadores, sociólogos y antropólogos pueden ofrecer muchas y profundas razones para descifrar el actual periodo de incertidumbre y desencanto y cómo estos factores se han convertido en una poderosa fuerza política de “cambio de régimen” que resulta tan atractiva entre amplios grupos sociales alrededor del planeta. Hoy la moda es presentarse como “la oposición”. Lo son Maduro y Ortega contra “el imperialismo yanqui”; lo es Milei contra “los zurdos de mierda”, lo es AMLO contra “la mafia del poder”; lo es Trump, contra todo.
Personalmente me cuesta aceptar la narrativa sobre las consecuencias de “la falta de valores”, los excesos del “materialismo voraz” o alguno de los múltiples cuentos que involucran la participación de barrocos complots patrocinados por las fuerzas del averno. No puedo dejar de considerar que en nombre de dios es que se han cometido los crímenes más infames.
Reconozco mi confusión ante esta gran corriente crítica y de oposición que bien podría identificar como nihilista –un concepto que personalmente he asociado con una especie de lucidez pesimista–, pero que en la vida política real suele manifestarse a través de las decisiones políticas más estúpidas.
Y para colmo, todo ocurre en paralelo a los enormes avances sociales de las últimas ocho décadas –como el aumento en la expectativa de vida en la mayor parte de los países– y otras importantes transformaciones científicas, tecnológicas y sociales que permiten soñar con un mundo mejor. Creo que, a pesar de la creciente brecha económica que divide a las sociedades, debemos reconocer que en el último medio siglo, a nivel global más personas salieron de la pobreza extrema que nunca antes.
Sea porque efectivamente con la edad se vuelve uno menos capaz de procesar y aceptar el cambio, confieso que reducir las alternativas electorales a “cambio” o “continuismo” me resulta difícil de procesar. Conceptos como “continuar con la Transformación” suenan tan convincentes como aquello de “revolucionario institucional”.
Capaz de convencer a los Argentinos que el salto al vacío es mejor opción que continuar con el caos, capaz de recuperar la Casa Blanca a partir de más mentiras y peores amenazas, los nuevos paladines del cambio se me atragantan. Y qué decir de casa, donde todas las encuestas apuntan a la permanencia de un proyecto que, sin rubor, apuesta por un futuro demasiado parecido a un pasado que –se supone– repudia.