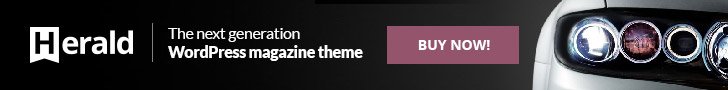A finales de septiembre de 2001 se realizó una encuesta imposible de entender: Después de Afganistán y Pakistán, México era uno de los países donde los atentados terroristas del día 11 contra Nueva York y Washington contaban con los más bajos índices de rechazo. Ahora la comprendo.
Para quienes entonces vivíamos en Estados Unidos, los niveles de simpatía popular hacia el brutal golpe del 9/11 equivalían a celebrar que la casa de un vecino odioso se estuviera incendiando. Desde hace mucho los lazos entre México y Estados Unidos son tan poderosos que bien podía hablarse de América del norte como una sola gran economía bastante integrada. La comunidad de origen mexicano radicada allá la conforman decenas de millones de personas quienes, con su trabajo, cultura y valores, enriquecen su nueva sociedad.
Que la propia frontera común es una especie de cicatriz desde la invasión militar de 1846-47 en la que México perdió la mitad de su territorio, es un hecho que parecía destinado al olvido. Al menos desde la negociación del NAFTA, la idea mexicana de modernidad ha apuntado hacia el norte; incluso durante el gobierno anterior en que se derrumbó el último de los viejos tabúes del “nacionalismo revolucionario”: la apertura al extranjero de la industria energética.
Ciertamente, a nivel retórico los distintos gobiernos supieron disfrazar el pragmatismo al que les obligaba la brutal desigualdad de poder entre ambos países. De vez en vez se invoca la necesidad de “crecer el mercado interno”, “acercarse más a nuestros hermanos latinoamericanos” o “abrirnos a las otras grandes economías”. Y aunque fuera para consumo doméstico, la propaganda patriótica más o menos funcionó.
Hasta que llegó Mr. Trump. Desde el día uno de su aventura que lo llevó a la Casa Blanca, el señor del peluquín ha dirigido contra México una brutal estrategia de choque que, hay que reconocerlo, le ha dado resultado. Dos presidentes asustados y buena parte de la élite mexicana en pánico le permiten tener en el golpeteo contra los “bad hombres” su principal oportunidad de ganar la reelección.
A pesar de contar la red consular más grande dentro de Estados Unidos, México paga hoy el costo de décadas de optar por la diplomacia decorativaen lugar de construir alianzas con los poderes locales y con su propia diáspora. A pesar de que Trump es el mandatario más impopular desde Richard Nixon, ni siquiera la propia industria automotriz –principal beneficiaria del NAFTA–, sale a confrontarlo.
Aunque desde la más estrecha visión de la realpolitik pudiera tener cierto sentido el haber evitado la imposición de aranceles a las exportaciones, se antoja difícil aceptar que la rendición sea la mejor opción de aquí al 2020, o, quizás, al 2024. Ante los embates del nacionalismo extremista, ¿la diplomacia de “la mano abierta”? Sin soberanía y dignidad nacional, ¿qué queda?
La pequeña multitud reunida en Tijuana para “celebrar” un acuerdo de emergencia que niega buena parte de la esencia del proyecto que llevó al poder a la 4T es un claro testimonio de la fragilidad de la estrategia del “amor y paz” ante el aprendiz de tirano.