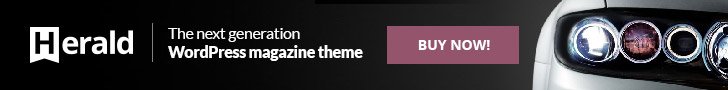Washington, D.C.– A estas alturas del partido, nadie podría llamarse a sorprendido. El presidente de Estados Unidos es, sobretodo, un comerciante. Más allá de la megalomanía, su preferencia por las posiciones más retrogradas y escandalosas –“I grab them by the pussy… Mexicans (are) rapists, Mulims = terrorist” y un largo etcétera–, Donald Trump se considera a sí mismo un “genio” (sic) en el mundo de los negocios. Y hoy su principal carta de negociación es el destino de ese casi un millón de jóvenes Americanos que llegaron a este país siendo bebés, en los brazos de sus padres indocumentados.
Rehenes de la retórica de odio y el fervor anti inmigrante del sector más primitivo de la sociedad estadounidense, los Dreamers son, para la Casa Blanca, la moneda de cambio con la que espera obtener los primeros 25 mil millones de dólares que le permitan cumplir la más visible e inútil de sus promesas electorales: la construcción de ese “gran, gran y hermoso muro” a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.
El hecho plenamente comprobado de que por más de 10 años la tasa migratoria entre ambos países es inferior a cero -esto es, son más los mexicanos que salen de Estados Unidos que los que llegan–, o la realidad de que más de la mitad de los nuevos inmigrantes llegan al país por vía aérea y simplemente sobrepasan el tiempo de su estadía legal, son asuntos irrelevantes dentro del universo personal del señor Trump.
Ajeno a la realidad -las contribuciones de los inmigrantes a la economía de Estados Unidos son mucho mayores que los costos que generan, los índices delictivos de sus comunidades son mucho menores al del resto de la sociedad–, una de las banderas favoritas de su Administración sigue siendo la amenaza de deportación masiva para millones de inmigrantes. Empezando por los poco más de 800 mil Dreamers que habían obtenido amparo legal hacia el final del gobierno de Barak Obama.
Muy cerca del cumplirse los 6 meses de su ultimátum para que el Congreso pacte la reforma migratoria que le urge al país desde hace más de un cuarto de siglo, el tema de los Dreamers se ha reducido a una pieza de intercambio entre los grupos de poder en Washington.
Incluido y desechado en las discusiones sobre el presupuesto el destino legal de estos jóvenes
Ha sido condicionado a la aprobación de la estrategia de la Casa Blanca para “blanquear” el perfil de los inmigrantes (vía el “sistema de méritos” y el abandono de las loterías y reconocimiento de los lazos familiares de los nuevos inmigrantes).
Dentro del clásico juego de las truculencias y maniobra obscuras que siempre acompañan el proceso legislativo en este país -“la elaboración de las leyes es como la de las salchichas: nadie quiere saber cómo se preparan” –, el tema migratorio sigue siendo un nudo imposible de desatar.
Desde la última reforma -la de Reagan a finales de los 80´s–, han pasado tres décadas en que, ni los “dos amigous”, George W. Bush y Vicente Fox fueron incapaces de concretar su “whole enchilada”, y tampoco las grandes movilizaciones populares del 2006 y 2007 pudieron abrir la puerta a la reforma migratoria integral que el país necesita.
Sin embargo, no todo ha sido en vano. Incluso ahora, a pesar de Trump y sus banderas aislacionistas, xenofóbicas y racistas que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca, la gran mayoría de la sociedad estadounidense sigue apoyando la necesidad de una reforma migratoria que reconozca la realidad, esto es, como dijera durante 2016 el vicepresidente Joseph Biden, que la gran mayoría de los llamados ilegales son ya, en los hechos, Americanos.
Quizá por ello, hasta ahora las maniobras de la Administración Trump para negociar posiciones ventajosas ante el gobierno de México en las negociaciones del NAFTA, o recursos millonarios dentro del presupuesto para su muro, han sido infructuosas. Aún con el riesgo de destruir cientos de miles de vidas y darse un tiro en el pie a la propia economía de este país, las historias personales de cada uno de los Dreamers son elocuente demostración del sinsentido de un sistema migratorio roto que, con o sin Trump, debe ser reconstruido.
Peña Nieto y Trump, ¿cómo se llamó la obra?
“Enrique, somos nosotros dos contra el mundo”.
Las declaraciones textuales de la conversación privada entre los presidentes de México y Estados Unidos el 27 de enero de 2017, arrojaron una muy especial luz sobre el peculiar estilo de negociación de personaje que, haiga sido como haiga sido, pudo vencer electoralmente a Hillary Clinton y lleva año y medio ocupado en desmantelar todo lo que ha podido de la Administración de Barak Obama.
Agresivo y estridente en la arena pública, al tiempo que es capaz de formular las más increíbles y audaces afirmaciones en el ámbito privado, Trump le ofreció en esa charla todo su apoyo a su colega mexicano, a quien tanto había lastimado meses antes con sus misiles twitteros en relación al muro, una hipotética participación militar estadounidense en la guerra contra los capos mexicanos, entre muchos otros.
Dicha conversación ocurría como una bizarra maniobra de control de daños, luego de la escaramuza con que el Trump había iniciado su mandato, manoteando contra el vecino que tanto lo había ayudado unos meses atrás.
El inicio de la dramática y audaz historia la relación entre los presidentes Enrique Peña y Donald Trump comenzó en el verano anterior (2016), durante aquella visita relámpago del candidato Trump a la Residencia Oficial de la Los Pinos, donde en conferencia de prensa conjunta, el abanderado republicano logró mostrarse como “presidenciable” ante un mundo que lo consideraba como una especie de chiste de mal gusto.
De risa o no, desde entonces el factor Trump ha desencadenado una serie de cambios a nivel global de un nivel tal que, para encontrar un referente histórico equivalente, es necesario regresar a la historia de Europa en la víspera de las grandes guerras del siglo pasado. Enemigo de quienes reconocen al cambio climático como la gran amenaza común de la raza humana, héroe de los neo nazis, racistas y quienes consideran a las mujeres, las minorías étnicas como seres inferiores y odian a muerte a quienes rezan a un distinto al, Trump es el gran personaje de nuestro tiempo.
Para México y su gente, el desafío es posiblemente el mayor de todo el planeta. Ante la retórica antimexicana que tanto le sirvió para llegar al poder, sus amenazas de aniquilar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, deportar masivamente a 6 millones de mexicanos que viven en este país sin sus documentos migratorios en regla, así como sus constantes ataques contra los “bad hombres” que invariablemente asocia con los hispanos, el gobierno de México ha hecho hasta lo imposible para evitar un choque frontal con el tan incómodo vecino.
Desde que la visita del candidato Trump a Los Pinos le costó el cargo como Secretario de Hacienda y jefe de facto de todo el gabinete presidencial mexicano, Luis Videgaray, se ha ocupado, desde la Secretaria de Relaciones Exteriores, de tratar de sortear lo mejor posible las marejadas que le llegan del norte.
En la víspera del tercer encuentro entre Enrique y Donald, los hechos son que, en lugar de reducirse, el déficit comercial entre ambas economías ha crecido aún más, a favor del vecino del sur. A pesar del estruendo de las negociaciones, el NAFTA sigue vigente y son cada día más organizados los reclamos de los sectores económicos de los tres países que se han manifestado contra las posiciones aislacionistas del presidente Trump. También es un hecho que el Muro de Trump, en vez de ser de ladrillos y concreto, sigue siendo un estruendo de gritos de odio y ruido político.
Frustrado el encuentro una vez más por el temperamento explosivo de Trump, hay poco espacio para posiciones triunfalistas desde el equipo mexicano. La administración Peña llega a su fin, con muy bajos niveles de aprobación, y de cara a un enorme desafío electoral.
De cualquier modo, el carácter impredecible del populismo del señor Trump, las urgencias políticas del mandatario mexicano y el propio peso de la realidad social, cultural y económica detrás del fenómeno migratorio y la relación comercial entre ambos países, podrían abrir la puerta a escenarios sin precedentes en el último trecho de tan atropellada relación.
Hace meses Trump intentó poner en la mesa de las negociaciones comerciales el destino de los Dreamers y México no cayó en la trampa. Ahora, cuando la propia sociedad y clase política estadounidense reconoce en estos jóvenes como un símbolo sobre el futuro mismo de Estados Unidos, probablemente las condiciones podrían favorecer algún acuerdo de última hora. Ello, a pesar de que no habrá una nueva foto-op entre los dos mandatarios. Queda así en las manos de los principales operadores de ambos, por un lado Jared Kushnerel, yerno de Trump, tan cuestionado por sus conexiones rusas; y por el otro, Videgaray, el gran estratega de un equipo que no se resigna a dejar el poder.