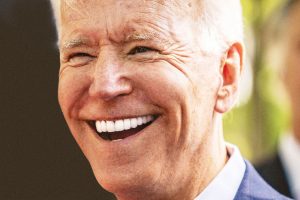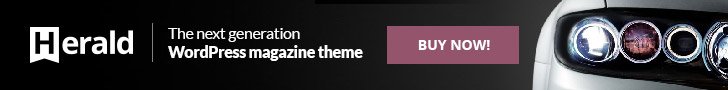César Romero
Que en la ficción podemos encontrar verdades más grandes que en la realidad es algo que debemos dar por descontado. Sobre todo, cuando nos referimos a narraciones imaginadas con la calidad de Succession, la serie que transmite HBO.
En la tele Roy Logan es un magnate mediático –bien podría llamarse Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi, Emilio Azcárraga Milmo, Jeff Bezos o William Randolph Hearst— confrontándose con su propia muerte.
A partir de permitirnos asomar a una visión desangelada de la vida cotidiana de quienes se mueven en jets, yates y camionetas de super lujo, duermen en palacios y pent-houses alrededor del mundo y son capaces de cumplir todos sus caprichos materiales, el relato nos muestra el eterno dilema de aquellos personajes excepcionales que se han conquistado la cima del poder económico y político, cuando les llega el momento de intentar trascender más allá de su obra y su tiempo.
Con peculiar formato que integra a la perfección la sátira, el drama y la comedia de disparates, el pequeño elenco de actores de la serie lo encabeza el extraordinario Brian Cox e incluye a Jeremy Strong, Sarah Shook, Kieran Culkin Alan y Alan Ruck, quienes son sus profundamente disfuncionales hijos y, por ende, posibles herederos de su imperio.
Más allá de la audaz apuesta de los escritores y productores que tiene fascinados a fans y críticos –eliminar al personaje central siete capítulos antes del final–, Succession es ya una clásica de esta era dorada de la televisión, justamente por la profundidad de su relato sobre el verdadero poder superior en nuestro mundo, el de la muerte.
Seguramente difícil de reconocer para quienes se encuentran muy cerca del Olimpo, nuestra propia historia mexicana nos ha enseñado que los proyectos de sucesión nunca son eternos. Sin entrar al terreno de los hipotéticos –si el corazón de Juárez no se hubiera detenido, ¿habría sido él nuestro Porfirio Díaz? –, resulta más o menos evidente la enorme influencia que han tenido la violencia, la corrupción y las complicidades en los diferentes capítulos de la sucesión, sobre todo cuando se trata de la silla imperial.
Mención especial merecen el formidable experimento priista que durante 70 años garantizó la permanencia de una misma camarilla y, por su puesto, los esfuerzos actuales por resucitar la aplanadora del partido de estado.
Si algo nos debiera dejar claro la serie de televisión y los numerosos ejemplos de sucesión, me parece que sería los siguientes tres puntos:
La herencia nunca se le deja al hermano, sino al hijo (a). Por muchas razones, pero quizá simplemente por condición humana natural, El Líder visualiza su futuro ideal en la persona que a sus ojos más se parezca a su preferencia mayor, la imagen que mira en el espejo. Mientras más poderoso haya sido, más fuerte su convicción en ese sentido.
Los momentos clave del proceso ocurren a puerta cerrada. Por muchas reglas democráticas –primarias, encuestas, asambleas–, desde la cima del poder se hará todo lo posible, recurrirá a cualquier truco para intentar garantizar la protección del proyecto que termina. Si la elección del 2006 fue una “elección de Estado”, ¿alguien se atreve a sugerir siquiera que en la del 2024 no habrá chachalacas?
Y sin embargo… La voluntad de cambio de la ciudadanía ha demostrado ser la fuerza mayor. Al menos así ha ocurrido en tres de las últimas cuatro elecciones presidenciales. Tanto en el 2000, 2012 y 2018, candidatos de oposición han derrotado al favorito del oficialismo.
En esa dirección, la primera mitad del tercer capítulo de la temporada final de Succession nos dejan ver las imágenes de un ejemplo brutal sobre los límites del poder absoluto y la fragilidad que, aunque sea en el momento final, todos compartimos.